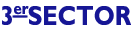Por Estefania Camacho
Monterrey, México, TecSciencie.- En México, la alternancia de partidos políticos en el poder, particularmente a nivel local, se ha asociado con un aumento en la violencia ya que esto altera las “redes de protección” del crimen organizado.
Sandra Ley, profesora en Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey explicó esto durante su participación en la Conferencia Anual de Ciencia Política en el panel “Los efectos de la violencia y el conflicto en las democracias de la región”.
“La alternancia de partidos y las alcaldías influyen en la lógica de la violencia”, dijo la autora del libro Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México, publicado en 2020 en coautoría con Guillermo Trejo. “En este proceso, el crimen organizado se ha convertido en un actor político con intereses políticos, aunque no necesariamente busque sustituir al Estado”.
Sandra Ley dio a conocer que, durante eventos electorales ocurridos entre 2006 y 2012 se documentaron más de 300 ataques, mientras que en el periodo más reciente, de 2018 a 2024, la cifra supera los 1,200 ataques.
Las elecciones se vuelven un punto focal porque es en ese momento cuando el crimen organizado puede influir en nombramientos clave y en la política pública; en ese instante, se activan y ejercen su influencia por medios violentos y no violentos, explicó. Incluso en ausencia de violencia, comentó la académica, existe una conexión profunda entre estado y crimen organizado que termina por desmantelar distintas instituciones democráticas.
“Para comprender al crimen organizado, no debemos pensar en él como una entidad paralela al Estado. Está profundamente entrelazado con el Estado en lo que llamamos la zona gris de la criminalidad”, reforzó Ley.
¿Cómo afecta la violencia del crimen organizado a los procesos democráticos?
Por su parte Richard Snyder, profesor de ciencia política en la Universidad de Brown, cuestionó el significado para un país, sea democrático o no, cuando tiene violencia endémica por más de una generación. “Se ha mencionado aquí que hay gente que no recuerda cuando la violencia no estaba aquí. En México, claramente significa que la democracia no garantiza que puedas resolver el problema”, argumentó.
Otro ángulo que propuso considerar es que, tal vez no solo la democracia es incapaz de resolver el problema, sino que podría agravarlo. “En lugar de analizar los efectos de la violencia en las democracias, ¿qué efectos tiene la democracia en la violencia?”
Al respecto comentó el caso de México y el de Birmania después de 1990, cuando la violencia derivada del narcotráfico era baja y después algo cambió. “Nuestro argumento es que la violencia era baja porque existía una institución informal en la que funcionarios del antiguo régimen priista—no todos, pero muchos—básicamente tenían acuerdos con las organizaciones de narcotráfico. Eso mantenía la violencia controlada”.
La descomposición de estructuras corruptas con la democracia
Snyder recordó el concepto de rackets o esquemas de protección patrocinados por el Estado, un término desarrollado en 2009 en el estudio Drugs, Violence, and State-Sponsored Protection Rackets in Mexico and Colombia coescrito junto a Angélica Durán de la Universidad Brown.
Los rackets son instituciones informales a través de las cuales funcionarios públicos se abstienen de hacer cumplir la ley o, en su defecto, la aplican selectivamente contra los rivales de una organización criminal, a cambio de una parte de las ganancias generadas por dicha organización.
Para el crimen organizado, la competencia política y la democracia pueden dificultar la sostenibilidad de este tipo de acuerdos, lo que, en ciertos casos, podría contribuir a un aumento de la violencia.
“En una democracia sólida, donde hay alternancia de partidos, es posible que [como crimen organizado] no estés negociando con la misma persona del otro lado de la mesa, ¿cierto?”, dijo Snyder.
Otro “obstáculo” para que el crimen organizado opere con mayor facilidad y sin alternancia en los poderes, es el flujo de la información, agregó Snyder.
Podría ser la democracia o también la tecnología, consideró, pero recordó que “en el viejo régimen autoritario” si alguien quería denunciar sobre la corrupción de funcionarios coludidos con los cárteles, había más amenazas o represión.
Dieciséis años después de publicar el estudio, su coautor reflexionó sobre cuál ha sido el destino de los esquemas de protección patrocinados por el Estado en los últimos 15 o 20 años en México.
“Yo diría que, con la democratización, prácticamente desaparecieron. O tal vez no. Quizá se redujeron a nivel subnacional. (…) tengo la sensación de que algunos gobernadores estatales o municipios han mantenido versiones más pequeñas de estos esquemas de protección”.
Agregó que podrían no ser tan estables, a menos que aquellas jurisdicciones locales carezcan de alternancia política en donde los grupos criminales lo impiden, aunque que ya no ocurren a nivel federal o al menos no en los últimos 15 o 20 años.
¿Cómo afecta la violencia del crimen organizado al desarrollo?
Pese a la amplia investigación sobre el intenso involucramiento del crimen organizado en la violencia y en la democracia, Juan Pablo Luna, profesor de ciencia política en la Universidad de McGill en Canadá, habló sobre Criminal Politics and Botched Development in Contemporary Latin America. Un libro de investigación realizado junto a Andreas Feldmann, de la Universidad de Illinois, que se centró en conocer cómo impactan estos grupos delincuenciales en el desarrollo económico de los países de América Latina.
“Lo que tratamos de resaltar es que el crimen organizado también opera en escenarios de alta inversión de capital, donde hay poca violencia, e incluso poca coerción, pero enormes flujos de capital moviéndose a través de mercados ilícitos”, explicó.
Parte del proceso de su investigación consistió en revisar exhaustivamente la literatura clásica sobre desarrollo, incorporando el análisis de mercados ilegales e informales y sus múltiples interacciones con los mercados formales.
“Si observamos los mercados ilícitos desde esta perspectiva, no podemos negar que están generando una gran cantidad de empleos en América Latina. Crean efectos de derrame en el bienestar y producen impactos indirectos en las economías locales y nacionales”, dijo Juan Pablo Luna.
Sin embargo, el objetivo es invitar a la gente a considerar el crimen organizado como un desafío para el desarrollo y no como parte de la expansión en la misma.
“Nuestro argumento es que las trampas de desarrollo que enfrentan hoy los países latinoamericanos no son solo trampas de ingresos medios, sino trampas derivadas de la interacción entre los mercados ilícitos y las instituciones».
Estas interacciones debilitan las instituciones y se infiltran en los sistemas políticos de formas que, con el tiempo, crean obstáculos estructurales para el desarrollo, fenómeno al que los investigadores designaron como botched development en inglés, lo que se traduce como desarrollo fallido.
“Es posible crecer económicamente—de hecho, en la región hay un gran crecimiento impulsado por mercados ilícitos, y no solo por las drogas. Un ejemplo es el aguacate, pero hay muchos más. Estamos tratando de evaluar las implicaciones de este tipo de crecimiento en la región”, finalizó.
El dinero “legítimo” también repercute en las democracias
Los panelistas también comentaron sobre otros conflictos o actores en la región que no necesariamente se vinculan con el crimen organizado que interfieren en las democracias, como es el caso de las elecciones en Estados Unidos y la dinámica en la que ciertos actores privados, corporaciones y negocios lícitos pueden aportar de su dinero para financiar campañas electorales o influir en los siguientes procesos democráticos.
“Ahora bien, ¿el dinero proviene de grupos criminales o de negocios legítimos? Quiero decir, en los Estados Unidos, algunas personas dirían que el país legalizó la corrupción básicamente a partir de la década de 1970”, comparó Richard Snyder.
Para él, este ejemplo es equiparable a la antigua frase de amenaza adjudicada a Pablo Escobar, exlíder del cartel de Medellín en Colombia, “plata o plomo“.
“Bueno, en los Estados Unidos, mucha plata, tal vez no tanto plomo. Pero, tal vez, metafóricamente plomo. La persona más rica del mundo, Elon Musk, promete desfinanciar a los republicanos que no apoyen la agenda de Trump”, comentó Snyder sobre el actual Consejero superior del presidente de los Estados Unidos.
Otras formas de sistema de justicia alternos y su eficacia
La investigadora Shannan Mattiace, profesora de ciencia política en la Universidad Allegheny, compartió su trabajo de investigación sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria/Pueblos Fundadores (CRAC) un sistema de autodefensa comunitaria al este de Guerrero y cómo proporcionan seguridad pública como un bien.
Para ella, la CRAC funge como seguridad pública de manera efectiva al enfrentarse en ocasiones a algunas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y también a un Estado que obstaculiza la operación de estas instituciones autónomas.
Dijo que por décadas de investigaciones se partió del supuesto de que, si hubiera más Estado, habría menos violencia. O en otro caso, que si existiera un mejor Estado, habría menos violencia, “pero en realidad es muy difícil tener mejores Estados”, argumentó.
Shannan invitó a imaginar un sistema de justicia paralelo, algo que la CRAC en Guerrero ha logrado establecer a través de una asamblea comunal para elegir líderes y cómo eso permite una selección efectiva y una rotación en el liderazgo.
“Estas son comunidades en las que las personas desempeñan roles de servicio por periodos cortos, generalmente alrededor de un año. Esta rotación no solo es importante porque limita el tiempo para involucrarse en posibles redes de corrupción, sino también porque amplía la participación».
De igual forma recordó que a nivel local en México con frecuencia no involucran al Estado en absoluto por razones históricas con implicaciones en materia de políticas públicas. “En lugar de poner constantes obstáculos a su funcionamiento, el Estado podría, en algunos casos, simplemente hacerse a un lado y permitir que estas iniciativas operen sin interferencias”, comentó Shannan sobre la CRAC en Guerrero.